La semana pasada vivimos una experiencia en el despacho muy parecida a otra que experimenté hace muchos años y que dio lugar a que escribiera un post en el que recreaba aquella situación. Concretamente, un compañero esperaba una sentencia tras la celebración del juicio el pasado mes de julio, acto del que salió muy frustrado por diversas circunstancias y que apuntaban a una previsible sentencia desfavorable. Sin embargo, contra todo pronóstico, la resolución ha sido positiva, similitud ésta que me ha hecho volver a publicar el texto de aquel post, quizás desconocido para nuevos lectores, y que en su día se publicó bajo el título de “Un justo revolcón”
Sin más preámbulos, ahí va el cuento que espero os haga reflexionar…
“Mi cliente C, un amigo, abogado mercantilista que administraba y participaba una sociedad que denominaremos S, se presentó en el despacho con una demanda de desahucio por precario dirigida contra su empresa en relación con una extensa finca rústica que ésta venía explotando en la sierra. Como consecuencia de diversos pactos verbales con la propiedad, la sociedad S explotaba la finca a título de administración desde hacía veinte años y ahora se veía demandada por precario.
El asunto no debía ser complicado, pensé.
Tras recopilar numerosa documentación vinculada directa e indirectamente a la explotación, enfoqué el asunto partiendo de la base de que la doctrina de la cuestión compleja, que como sabemos prima la necesidad de acudir al ordinario que corresponda, cuando se declare que el contrato que vincula a las partes es de naturaleza atípica y compleja.
Una vez preparado el asunto con sumo cuidado, el día del juicio partí acompañado de mi cliente con una voluminosa carpeta de documentos perfectamente ordenados y numerados, sobre aspectos de la explotación agrícola, ganadera, de caza, etc. que a buen seguro – pensaba – nos ayudarían a salir airosos de la situación.
Ya en el Juzgado, observé, como me había anticipado el cliente, los viejos antagonismos que reflejaban las fugaces miradas de los contendientes, situación cuyo malestar se agudizaba con los escasos doce metros cuadrados de la oscura sala en la que esperábamos nuestro turno.
Por fin, en el estrado todo discurrió perfectamente hasta la práctica de la prueba. La Jueza, ante el gran volumen de documentación que pretendíamos aportar y sobre todo ante las continuas y hábiles – para su defensa – interrupciones del letrado contrario censurando que en un precario tratara de aportar tan numerosa documentación, decidió finalmente admitir sólo un documento de cuantos había aportado, no considerando necesaria el resto de la documentación.
Impugné la decisión y protesté.
A partir de ese momento, los interrogatorios y las testificales se me antojaron vacíos y de exclusiva utilidad al contrario, quien, viéndome sin armas para defender una acción basada en la complejidad de la relación contractual, rezumaba en los interrogatorios la motivación y seguridad que yo iba perdiendo por segundos. Llegados al informe, hice lo que pude, pero siendo consciente de que carecía de los pilares suficientes para sustentar mi alegato. De hecho, mi informe me sonaba literalmente a “hueco” tal y como seguramente sonó en toda la Sala.
Al concluir el juicio, y mientras introducía aquel inmenso expediente en el portafolios, miré de soslayo al letrado contrario y, descorazonado, comprobé como cruzaba una fugaz mirada de satisfacción con su cliente.
El regreso a casa en coche fue más triste si cabe. C, conocedor de estas lides, entendió lo que había ocurrido, pero, qué duda cabe que estaba más afectado que yo ante una segura derrota que ambos confesamos esperar a tenor de cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Quien haya vivido alguna vez el regreso de un mal juicio acompañado de su cliente sabe lo que digo.
En la soledad de mi despacho, pasé dos o tres días muy afectado con lo ocurrido. Había puesto mucho empeño e ilusión en el asunto. Tenía muy clara la línea de defensa y veía injusto que a través de un precario, la propiedad consiguiera deshacerse de la sociedad S tras veinte años de explotación de la finca. De hecho, tal era mi frustración, que me vino una de esas crisis que todo abogado ha tenido alguna vez y que le empuja a pensar en dejarlo todo, hasta que la madera de la que estamos hechos nos hace olvidar y continuar con nuestro trabajo enfrentando nuevos retos.
El caso es que finalmente me olvide del asunto y esperé lo inevitable.
Y he aquí que dos semanas después llegó la sentencia: desestimatoria y con costas. ¡La Juez había acogido la cuestión compleja en base al contenido del único documento que admitió como prueba documental!
Ni que decir tiene que viví durante un par de días en una nube. Feliz por la satisfacción y alegría de C; feliz porque nos habían dado la razón en base a nuestros argumentos; y feliz, paradójicamente, porque la Justicia me había dado un revolcón… un justo revolcón.
Me gustaría concluir con una cita de Piero Calamandrei, de su Libro Elogio de los Jueces por un Abogado2, cita que al leerla me sugirió contar esta anécdota, (salvando naturalmente las distancias entre uno y otro caso y algunas consideraciones de la cita que no vienen a cuento).
“Estas defendiendo un pleito importante, uno de aquellos pleitos, no raros en lo civil, en el que de su resolución depende la vida de un hombre, la felicidad de una familia.
Estás convencido de que tu cliente tiene razón: no sólo según las leyes, sino también según la conciencia moral, que tiene más valor que las leyes. Sabes que deberías vencer si en el mundo existiese justicia…; pero estás lleno de temores y de sospechas: tu adversario es más sabio, más elocuente, tiene más autoridad que tú. Sus escritos están redactados con un arte refinado que tú no posees. Sabes que es amigo personal del presidente, que los magistrados lo consideran un maestro; sabes que el contrario alardea de influencias irresistibles. Además el día de la vista, tienes la absoluta sensación de haber hablado mal, de haber olvidado los mejores argumentos, de haber aburrido a la Sala, que, por el contrario, escuchaba sonriente la brillante oración de tu contrario. Estás abatido y desalentado; presientes una derrota inevitable; te repites, con amargor de boca, que no debe esperarse nada de los jueces… Y, por el contrario, cuando conoces la sentencia recibes la inesperada noticia de que la victoria es tuya; a pesar de tu inferioridad, de la elocuencia del adversario, de la temida amistad y de las alardeadas protecciones. Estos son los días de fiesta del abogado: cuando se da cuenta de que, contra todos los medios del arte y de la intriga, vale más, modesta y oscuramente, tener razón”.
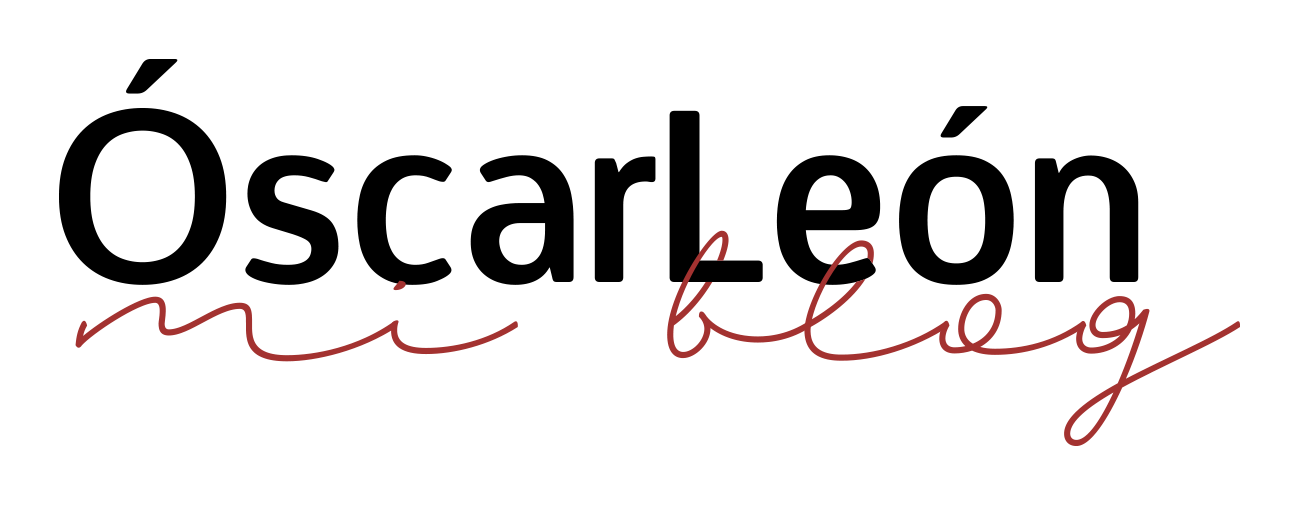



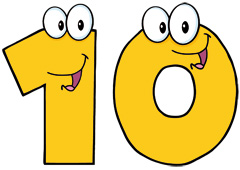
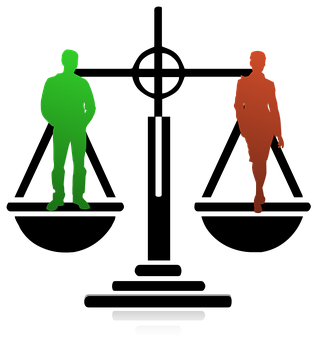
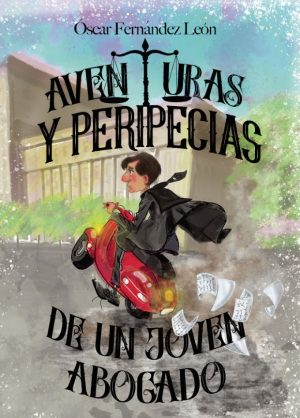


6 comments
Cuanta razón tienes, jeje, los juicios tienen ese componente de incertidumbre por los múltiples factores a la hora de formarse el juez una opinión del caso (La credibilidad que muestren los testigos, lo cansado que esté el juez) elementos muchas veces ajenos a la cuestión jurídica.
Saludos
Octavio
Asi es Octavio. Eso que indicas es lo que la gente no entiende…
Dr por la precitada y por esa razón,debemos tener siempre en nuestro inconciente a Calamandrei , es decir, su sabiduría o legado.
Ernesto, muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, para mi Calamandrei es atemporal, siempre estará ahí con sus maravillosas e ingeniosas reflexiones.
Buenas Óscar,
Antes que nada, quería agradecerte la labor que realizas en este magnífico blog.
Yo soy abogado, joven, de unos 25 años, y al que sin lugar a dudas, le vienen de perlas gran parte de los contenidos que publicas. Sinceramente, creo que una de las labores más esplendidas que hay, es compartir conocimiento, y tú lo realizas continuamente, así que, que menos que agradecértelo y felicitarte por ello. No dudes de que al menos, siempre tendrás un lector detrás de tus escritos.
Por último, me gustaría realizarte una sugerencia sobre la cual estaría encantado que escribieses, y de la cual, creo que podría aprender bastante.
Soy consciente de que es una pregunta muy general, pero mi pregunta va orientada al procedimiento que utilizas a la hora de redactar una demanda o una contestación. Yo, por ejemplo, tengo un compañero que lo primero que realiza es enumerar los documentos que dispone, posteriormente buscar legislación, jurisprudencia, y finalmente cuando tiene todo claro es cuando se pone a redactar.
¿Tienes algún procedimiento que sueles utilizar? ¿Te importaría compartirlo?
Muchas gracias,
Luís, muchas gracias por tus comentarios que me animan mucho a seguir en esta línea. Te tomo el guante y me voy a plantear lo de la forma de hacer la demanda, lo cual me parece una magnífica idea para compartir. Estamos en contacto y saludos.