Hablar de abogacía es hablar de independencia, entendida ésta como la garantía de pensamiento y acción que disfruta el abogado y que le permite cumplir con su cometido de asesorar a quien le confía sus intereses, sin estar sometido a cualquier injerencia o presión extraña.
La independencia no es un concepto difícil de entender, pues quienes abogamos sabemos que constituye un principio inherente a nuestro actuar, ya que solamente desde esta perspectiva podremos analizar con el debido sosiego los asuntos encomendados y decidir la forma de actuar con la necesaria solvencia. Por el contrario, cualquier injerencia en nuestro criterio profesional constituirá un serio gravamen de consecuencias imprevisibles.
La independencia, que tiene que estar arraigada con fuerza y convicción en todo abogado, constituye un deber de conducta y obligación deontológica que se nutre tanto de la lealtad del vínculo de confianza que une al abogado con su cliente, como del vínculo que une el derecho de defensa con el fin supremo de la realización de justicia al que se orienta nuestra profesión. El ejercicio conjunto de ambas lealtades, absolutamente compatibles, es la mejor garantía de salvaguarda de nuestra independencia.
Pero la mejor forma de conocer a fondo el contenido de la independencia del abogado reside en examinar los peligros que la acechan. Veamos a continuación dos de los riesgos que los tratadistas han examinado con más frecuencia: la independencia ante el cliente y la independencia frente a los propios intereses del profesional.
– El abogado debe ser independiente ante su cliente
Ello es así, debido a que la percepción que el cliente tiene de su problema constituye un interés subjetivo que no siempre coincide con el interés que a dicha situación le atribuye el ordenamiento jurídico (conocido como interés objetivo).
Consecuencia de dicha disociación, el abogado, al que corresponde decidir, organizar y dirigir la defensa según su libre criterio y sin más sometimiento que a las reglas de su profesión y los dictados de su experiencia, debe impedir que el cliente sea el que decida el modo de efectuar la defensa o pretenda dirigirla según sus intereses. Esto supone que el abogado debe ser respetado en sus decisiones jurídicas por el cliente, ya que como dice don Angel Ossorio en El Alma de la Toga, “es fácil que el litigante deslice sus deseos en la conciencia del asesor y le sugiera polémicas innecesarias o procedimientos incorrectos, convirtiéndole de director en dirigido y envolviéndole en las mallas de la pasión o del interés propios.”
Ante el mínimo atisbo de manipulación por parte del cliente, el abogado debe huir de tal peligro amparándose en su independencia y siendo contundente en su consejo. Ya lo dijo don Angel, «Hay derecho a reclamar el servicio, pero no a imponer el disparate».
De esta forma, y sin interferencias, el abogado podrá actuar de forma objetiva, barajando las posibilidades de éxito del asunto y la mejor manera de alcanzarlo, opciones que permitirán al cliente decidir con libertad si le interesa encomendar el asunto en tales condiciones. Siguiendo por tanto este proceder, el interés subjetivo del cliente podrá identificarse o conciliarse con el interés objetivo que el abogado le ha mostrado a través de su análisis. La independencia es, por tanto, una garantía para la mejor defensa del cliente.
En definitiva, la injerencia en la defensa no puede ser permitida bajo ningún concepto: o el planteamiento objetivo se acepta tal y como se presenta por el abogado, o si el cliente no está conforme con aquel, es libre de encargar el asunto a otro letrado. Caso de que el cliente, una vez hecho el encargo y a pesar de las prevenciones del abogado pretenda influir en la forma de llevar el asunto, el abogado estará facultado para renunciar a la defensa con total libertad sin más requisitos que la adopción de los actos necesarios para evitar la indefensión de aquel.
-Independencia ante el propio interés del abogado
Efectivamente, el abogado debe mantenerse independiente de su propio interés, lo cual es lógico, ya que siempre existirá una tensión entre el interés objeto del asunto encomendado y el interés propio, interés que puede venir condicionado por la falta de independencia económica.
Sin ella, éste puede perder la lealtad que debe presidir su conducta y comprometer la libertad de defensa del cliente, trasunto de la libertad de criterio del abogado. Así, el interés objetivo del asunto encomendado puede verse en peligro debido a la irrupción del interés propio y desembocar en actuaciones aparentemente lícitas, pero completamente infundadas y animadas por el ánimo de lucro.
Casos como la aceptación de un encargo para el que el abogado no se encuentre debidamente preparado, el consejo viciado por la necesidad de obtener el encargo o el ejercicio de acciones desaconsejables por infundadas, la interposición de recursos o negociaciones inviables con la finalidad de percibir honorarios son muestra evidente de dicha intromisión que, dicho sea de paso, encuentran su correspondiente sanción en la normativa deontológica de nuestra profesión y, en ocasiones, en la propia norma penal.
¿Qué hacer pues ante este riesgo?
En mi opinión, no queda otra que «ser abogado», y ello significa sacar a relucir la virtud de la honradez, uno de los valores que estructuran nuestro comportamiento profesional, virtud ésta que para nosotros significa comportarnos con integridad, apegados a la realidad y en función de la verdad. No hay otra salida, aquí no caben tonos grises; aquí hay que ser taxativo. Por ello, el buen abogado, es realista y objetivo en su asesoramiento y no ocultará jamás la verdad a su cliente, a quien informará con realismo con el fin de no crear falsas expectativas, actuando sin más sometimiento que a las reglas de su profesión y los dictados de su conciencia y experiencia, quedando excluido cualquier comportamiento que, poniendo por encima nuestros intereses sobre los del cliente, lo llevemos a un escenario perjudicial.
La independencia es ciertamente un tesoro para el abogado.
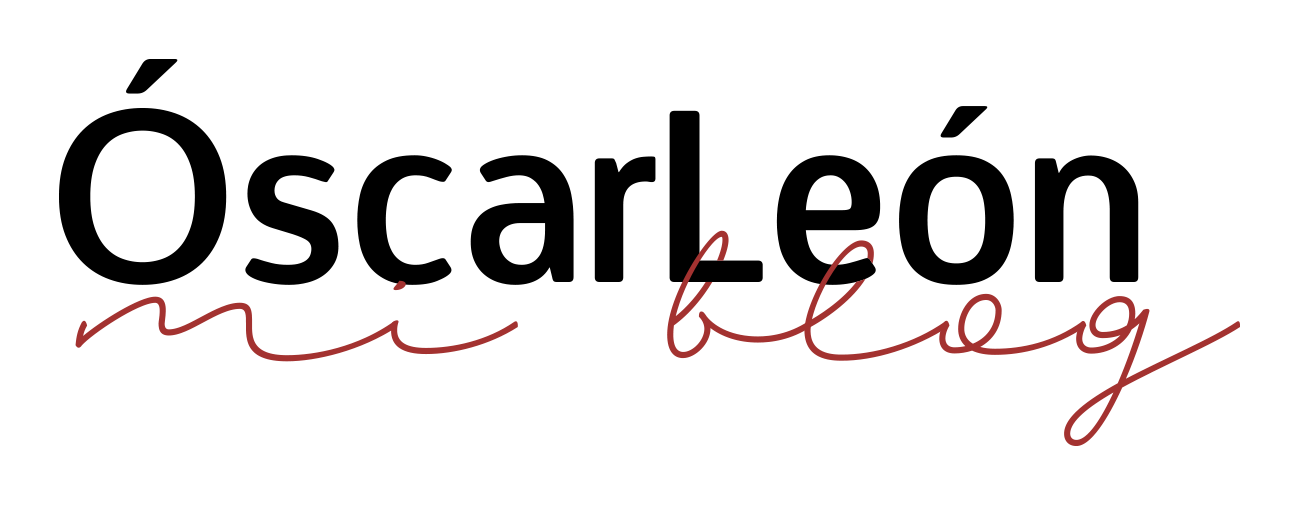




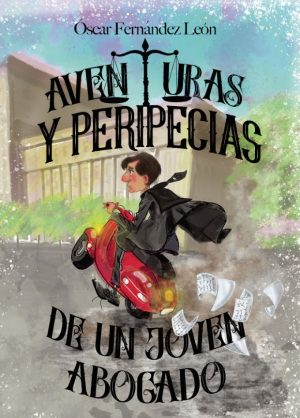


3 comments
Muchas gracias
Excelente y sabio
consejo para nosotros los abogados cuando precisamente pasamos por una terrible crisis económica que a veces nos hace flaquear en nuestra lealtad y honradez con el sistema y con nuestro cliente
la noble labor de asesorar no todos son gratos en lo aconsejado ni valorado por el cometido obtenido