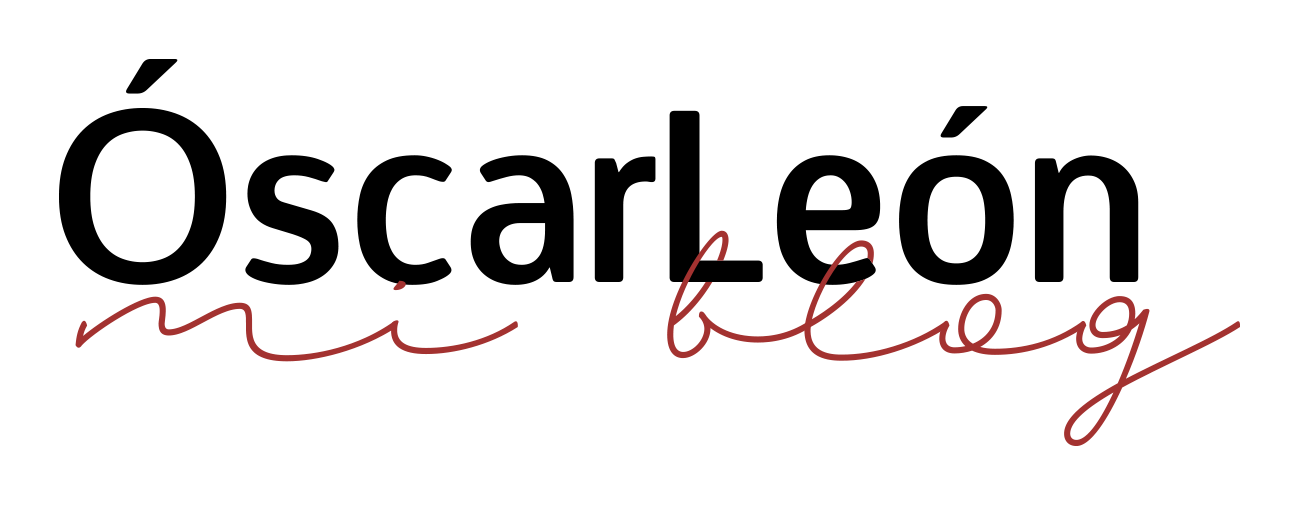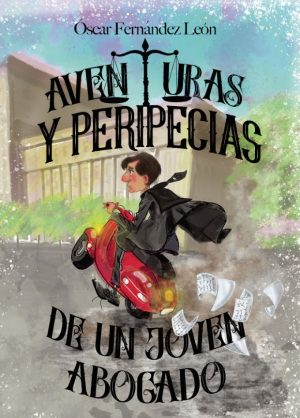María, inclinada ante varios manuales de jurisprudencia que cubren por completo su mesa de trabajo y con la opinión legal a medio concluir, se da un respiro y, cansada, comprueba que se ha quedado sola en el despacho un día más; Rafael, encerrado en su oficina, gesticula graciosamente y recita a media voz, una vez más, su informe oral, comprobando que aún queda mucho que hacer para tenerlo dominado; Sara, molesta por el alto tono de la conversación telefónica que emplean algunos pasajeros del AVE, vuelve a centrarse en su ipad, analizando los puntos clave de la negociación que va a llevar a cabo en Barcelona; y Gerardo, ante su primera intervención en el Tribunal Supremo, espera impaciente y nervioso en la puerta de la Sala de Vistas, temeroso de que pueda quedarse en blanco y olvidar algunos de los puntos clave de su casación.
María, Rafael, Sara y Gerardo personalizan un día cualquiera en la vida de un abogado, una jornada en la que llevan a cabo algo que han hecho antes y que, a buen seguro, seguirán haciendo mañana de una u otra forma. Todos están aplicándose al trabajo, esforzándose por dar lo mejor de sí mismos para alcanzar sus objetivos profesionales.
Si bien el trabajo duro que desarrollamos los abogados pueden pasarse por alto por los clientes (lo que se hace extensivo a amigos y familiares), nosotros somos plenamente conscientes del esfuerzo que representa la defensa de sus intereses. Efectivamente, los clientes, cuando nos ven en acción (bien sea en un juicio, negociación o cualquier otra intervención en defensa de sus intereses), ni se plantean el trabajo que hay detrás de nuestra intervención, como tampoco se imaginan nuestros desvelos y la preocupación legítima que sufrimos por su asunto, legítima, pues somos conscientes de que a pesar de darlo todo, es posible que no recibamos nada.
Si, los abogados tenemos que ser laboriosos, no solo porque nuestra actividad conlleve necesariamente la realización de un trabajo, sino porque la laboriosidad entraña un plus sobre el mero cumplimiento de una obligación, transformándose en un verdadero valor o virtud, a través del cual el profesional realiza su actividad con esmero, centrado en el detalle, y orientado a la consecución del mejor resultado posible atendiendo a las circunstancias. De este modo, a través de la aplicación constante al trabajo dando lo mejor de sí mismo, el abogado crece, progresa y se transforma día a día.
Y si en otras actividades la laboriosidad puede ser menos ilusionante, en el caso de la práctica de la abogacía, el trabajo constante, serio, ordenado y finalista constituye el mejor motor para el crecimiento profesional basado en la excelencia del trabajo cotidiano, pues todos sabemos que no hay dos casos iguales, que cada cliente es diferente como lo es cada juez que resuelve el caso…Tantos matices, tantas situaciones y emociones en juego, hacen que nuestra aplicación al trabajo, constituya un silencioso reto ilusionante en el que siempre aprendemos algo, y ello a pesar de la espada de Damocles de una sentencia desfavorable, que siempre estará acechando a pesar de nuestra confianza y optimismo en nuestra defensa.
De hecho, tan es así que la laboriosidad nos premia no solo con la satisfacción del trabajo bien hecho, sino que, además, nos inculca habilidades esenciales para nuestra maduración profesional:
– Nos hace más constantes, tenaces y persistentes.
– Desarrollamos nuestra paciencia.
– Somos más resistentes al fracaso y más tolerantes a la frustración.
– Actuamos con una perspectiva a medio y largo plazo desterrando las conductas cortoplacistas que buscan la gratificación inmediata.
– Concedemos al trabajo un pleno sentido humano.
– Aprendemos a vivir con la renuncia, sabedores de que el esfuerzo merecerá la pena.
Pero, ojo, todo abogado, y muy especialmente los jóvenes abogados, deben evitar caer en conductas extremas relacionadas con el trabajo tales como la pereza o la adicción al trabajo. A través de la primera, el profesional ni se esfuerza ni dedica su tiempo al trabajo, perdiendo progresivamente su capacidad de entrega, lo que para un abogado es condena segura que se cumplirá a los pocos meses de comenzar el ejercicio profesional (Jaime Balmes decía con acierto que “un hombre con pereza es como un reloj sin cuerda”) Mediante la segunda, el abogado, dedicando todo su tiempo y esfuerzo al trabajo, se arriesga a perder no solo su capacidad laboral por el desgaste en la salud que tal conducta conlleva, sino que se verá rápidamente afectada su vida personal y familiar.
Por todo ello, aunque los clientes, amigos y familiares no puedan percibir adecuadamente nuestra laboriosidad, los abogados tenemos que darnos cuenta, y enorgullecernos del tesoro que, sin saberlo, encontramos cada día a través de nuestro trabajo, como encontraron la fortuna los hijos de aquel labrador del cuento de Esopo con el que aprovecho para despedirme…
El labrador, a punto de morir, quería que sus hijos tuvieran experiencia de agricultura. Un día los llamó a su lado y les dijo “Hijos míos, en una de mis viñas hay guardado un tesoro” Éstos, después de morir el padre, tomaron las rejas y layas y excavaron todo el labrantío, pero no encontraron el tesoro; en cambio, la viña les dio una cosecha excelente.