El Estatuto General de la Abogacía proclama en artículo 1.1 que “la abogacía es una profesión libre e independiente que presta su servicio a la sociedad en interés público” y en su artículo 33.2 añade “que el abogado, en cumplimiento de su misión actuará con libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas éticas y deontológicas”. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 542.2 establece que “en su actuación ante los juzgados y tribunales, los abogados son libres e independientes”.
Hablar de abogacía es hablar de independencia, entendida ésta como la garantía de pensamiento y acción que disfruta el abogado y que le permite cumplir con su cometido de asesorar a quien le confía sus intereses, sin estar sometido a cualquier injerencia o presión extraña. No es un concepto difícil de entender, pues quienes abogamos sabemos que la independencia es un principio inherente a nuestro actuar, pues solamente desde esta perspectiva, podremos analizar con el debido sosiego los asuntos encomendados y decidir la forma de actuar con la necesaria solvencia. Por el contrario, cualquier injerencia en nuestro criterio profesional constituirá un serio gravamen de consecuencias imprevisibles.
La independencia, que tiene que estar arraigada con fuerza y convicción en todo abogado, constituye un deber de conducta y obligación deontológica que se nutre tanto de la lealtad del vínculo de confianza que une al abogado con su cliente, como del vínculo que une el derecho de defensa con el fin supremo de la realización de justicia al que se orienta nuestra profesión. El ejercicio conjunto de ambas lealtades, absolutamente compatibles, es la mejor garantía de salvaguarda de nuestra independencia.
Pero la mejor forma de conocer a fondo el contenido de la independencia del abogado reside en examinar uno de los mayores peligros que la acechan: la pérdida de su independencia ante el cliente.
El abogado debe ser independiente ante su cliente, y ello es así debido a que la percepción que éste tiene de su problema constituye un interés subjetivo que generalmente no coincide con el interés que a dicha situación le atribuye el ordenamiento jurídico (conocido como interés objetivo).
Consecuencia de dicha disociación, el abogado, al que corresponde decidir, organizar y dirigir la defensa según su libre criterio y sin más sometimiento que a las reglas de su profesión y los dictados de su experiencia, debe impedir que el cliente sea el que decida el modo de efectuar la defensa o pretenda dirigirla según sus intereses. Esto supone que el abogado debe ser respetado en sus decisiones jurídicas por el cliente, ya que como dice don Ángel Ossorio en «El Alma de la Toga«, es fácil que el litigante deslice sus deseos en la conciencia del asesor y le sugiera polémicas innecesarias o procedimientos incorrectos, convirtiéndole de director en dirigido y envolviéndole en las mallas de la pasión o del interés propios.
Ante el mínimo atisbo de manipulación por parte del cliente, el abogado debe huir de tal peligro amparándose en su independencia y siendo contundente en su consejo. Ya lo dijo don Ángel, «Hay derecho a reclamar el servicio, pero no a imponer el disparate».
De esta forma, y sin interferencias, el abogado podrá actuar de forma objetiva, barajando las posibilidades de éxito del asunto y la mejor manera de alcanzarlo, conclusiones éstas que permitirán al cliente decidir con libertad si le interesa encomendar el asunto en tales condiciones. Siguiendo por tanto este proceder, el interés subjetivo del cliente podrá identificarse o conciliarse con el interés objetivo que el abogado le ha mostrado a través de su análisis. La independencia es, por tanto, una garantía para la mejor defensa del cliente.
En definitiva, la injerencia en la defensa no puede ser permitida bajo ningún concepto: o el planteamiento objetivo se acepta tal y como se presenta por el abogado, o si el cliente no está conforme con aquel, es libre de encargar el asunto a otro letrado. Caso de que el cliente, una vez hecho el encargo y a pesar de las prevenciones del abogado pretenda influir en la forma de llevar el asunto, el abogado estará facultado para renunciar a la defensa con total libertad sin más requisitos que la adopción de los actos necesarios para evitar la indefensión de aquel (artículo 26 del Estatuto General de la Abogacía)
Concluimos citando el párrafo 4º del artículo 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española):
“La independencia permite no aceptar el encargo o rechazar las instrucciones que, en contra de los propios criterios profesionales, pretendan imponer el cliente, los miembros de despacho, los otros profesionales con los que se colabore o cualquier otra persona, entidad o corriente de opinión, debiendo cesar en el asesoramiento o defensa del asunto cuando se considere que no se puede actuar con total independencia, evitando, en todo caso, la indefensión del cliente.”
Ver post en LEGALTODAY.COM
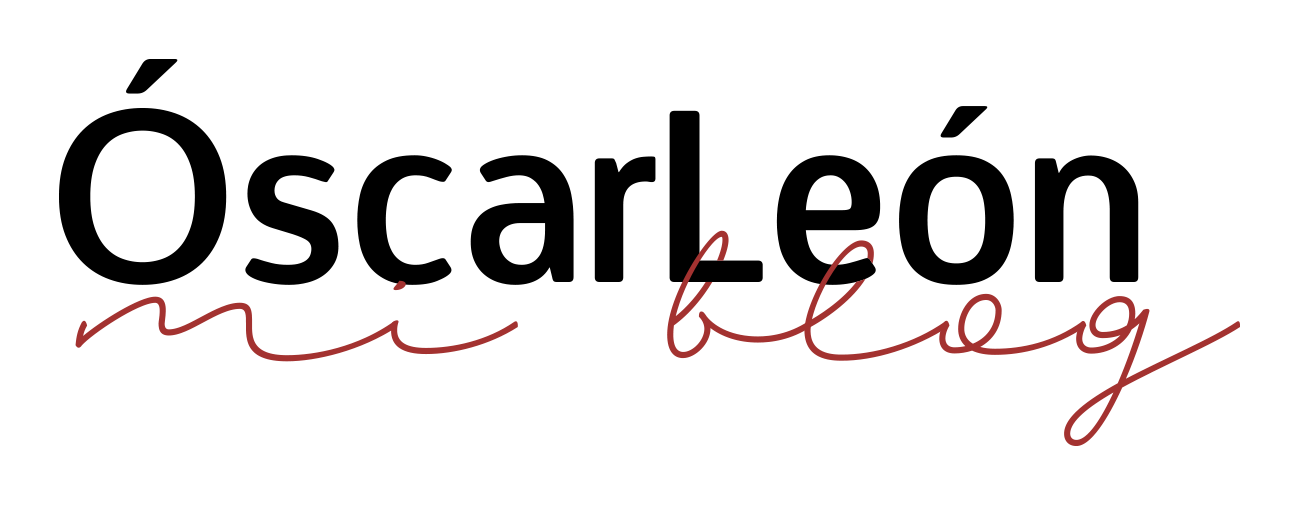



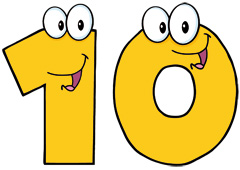
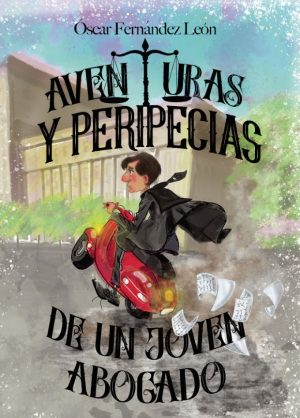


2 comments
No estoy de acuerdo con usted Sr Oscar Leon. Y le comento el motivo ; a mi personalmente me gusta estar informado por medio del procurador de todo el proceso, me interesa saber el planteamiento qué va a utilizar mi abogado y como presenta la papeleta de la demanda en qué fundamentos «ya sea demanda o u opción». No es la primera vez qué he tenido qué hablar con mí abogado porque ha tenido un fallo «mal el nombre del representante, poner persona física cuando es persona mercantil, o lo contrario y un largo etc». La única vez qué me dejé de hacerlo perdí un juicio de expropiación «lo de perdí es relativo mejor dicho no me pagaron la expropiación con el valor real» BUENO PERDI, y fue por una vanidad mía ya qué contrate un afamado abogado qué no voy a nombrar pero le dejó una pista ya qué seguro qué usted sabe de quien le hablo «EL REY DE LAS EXPROPIACIONES, me confíe tanto en el y en la fama qué le procede qué me descuide y no le informé a mi procurador qué me enviara todos los trámites del citado proceso. La cuestión es qué perdí lo qué por ley me corespondia. Y se qué llevo mal el proceso porque fui a recoger todo el sumario y es de pena y dolor lo qué habían montado el prestigioso abogado. y encima no sólo de haberlo echo todo mal, va y me pone una Jura de cuentas» menos mal qué tenía hoja de encargo profesional «,qué como es lógico la jura de cuentas no próspero. PERO SI NO TENGO HOJA DE ENCARGO EL «PRESTIGIOSO ABOGADO ME DEJÁ EN LA RUINA.
De ahí le comento porque no estoy de acuerdo con usted, yo cómo cliente tengo qué saber en todo momento en qué situación está mí caso, no me enrollo más. Un Saludo
Estimado José. Entiendo perfectamente lo que me dice y estoy de acuerdo en la importancia de estar informado del caso. Creo que ha malinterpretado mi post. En él me refiero a que el cliente no puede determinar la estrategia o línea de defensa a seguir por el abogado, de ahí el tratar la independencia. Cuestión muy distinta son las labores de información (que trato en este post https://oscarleon.es/mantener-informado-al-cliente-todo-un-reto-para-el-abogado/) que, efectivamente, son fundamentales para que nuestros clientes estén debidamente informados en todo momento. Obviamente, si Vd. detecta que algo es incorrecto en el actuar del abogado tiene que hacérselo ver, cuestión distinta es tratar de imponer su criterio (que es a lo que se refiere el post).
Finalmente, lamento su experiencia.
Un cordial saludo.