Lo que siente cada día el abogado es algo indescifrable e inexplicable, salvo para uno mismo. Hay tantos diálogos internos, plagados de pensamientos y emociones, que podría decirse que no hay dos abogados que puedan sentir lo mismo. Sin embargo, lo cierto es que quienes vivimos intensamente la profesión sí sabemos que existen una serie de lugares comunes, espacios que compiten por protagonizar ese diálogo y que siempre están y estarán ahí.
Así es, basta con charlar unos minutos con cualquier colega para identificar esas situaciones vitales que unas veces nos preocupan, inquietan y amenazan, y otras nos serenan, sosiegan y nos satisfacen.
Son la losa y la pluma que nos acompañan diariamente.
Ya lo decía en 1903 el abogado francés en una sentencia antológica:
“La abogacía es, a la vez, la mejor y la peor de las cosas. La mejor, porque no existe profesión más bella ni más apasionante; la peor, porque no hay existencia más fatigosa, ni que acapare en mayor grado el cerebro y el tiempo del que a ella se consagra el abogado.”
Cualquiera que lea los párrafos anteriores puede afirmar que esto ocurre en cualquier profesión; sumo error, porque no existe profesión como la abogacía, en la que sea tan sumamente difícil alinear nuestros recursos y capacidades con las exigencias y necesidades de ese ser humano (contemplado en toda su extensión) que llama a la puerta de nuestros despachos todos los días. Somos distintos sí, y no es jactancia, pues en pocas profesiones lo humano, con todas sus ramificaciones, se proyecta en nuestro trabajo, y nos invade tan lentamente y sin pausa.
La carga es losa, piedra compacta, cuando nos enfrentamos a las durísimas exigencias de nuestro trabajo intelectual, a nuestra permanente carga de actividad, a la incomprensión y exigencias del cliente, a la falta de pago de nuestros honorarios, a las malas formas de algunos operadores jurídicos, al frustrante resultado de nuestro trabajo, materializado a veces en una sentencia que echa por tierra años de trabajo, todo ello sin olvidar la contaminación que recibimos del sufrimiento emocional de nuestros clientes.
Pero la carga es pluma, ligera y liviana, con el entusiasmo de estudiar un caso y hallar la respuesta a nuestras dudas, o cuando nos vamos directos al fallo de la sentencia y comprobamos que nos sonríe el triunfo por el que tanto hemos luchado; también nos endulza el camino el gozar de la bien ganada confianza del cliente, la camaradería los colegas, esos compañeros de trinchera, o ese darse cuenta de cómo vamos creciendo y avanzando en conocimientos y experiencias con el devenir de los años; y, ¡cómo no!, el saber que en tus manos se ha depositado el sacrosanto deber de la defensa del ciudadano, extraordinario privilegio de nuestra profesión.
Y ambas cargas, la losa y la pluma, con sus respectivos estados anímicos, se mezclan y diluyen en nuestro ser cada día, semana, mes o año de forma constante, sin solución de continuidad, creando un ser extraordinario forjado como el metal al fuego, lo que le procurará innumerables valores, virtudes y capacidades que le hará renacer, como el Fénix de sus cenizas, cuando el peso de la losa parezca aplastarlo.
Los abogados sabemos que el camino que un día tomamos carece de línea de llegada, y que seguiremos transitándolo, unas veces demasiado cargados y otras aliviados de peso, son la losa y la pluma que nos acompañarán y que son tan necesarias la una a la otra como la noche al día. En concienciarnos de ello va en juego nuestra supervivencia, puesto que este recorrido no lo hacemos solos, y contamos con los otros caminantes, con nuestros colegas de profesión, que sabrán apoyarnos cuando los necesitemos, como haremos nosotros cuando ellos se conviertan en cenizas, porque la grandeza de cualquier profesión está en un colectivo fuerte que se ayude, auxilie y apoye en tiempos de necesidad cuando el peso de la losa se haga inaguantable.
Los abogados no estamos solos, y nunca lo estaremos.
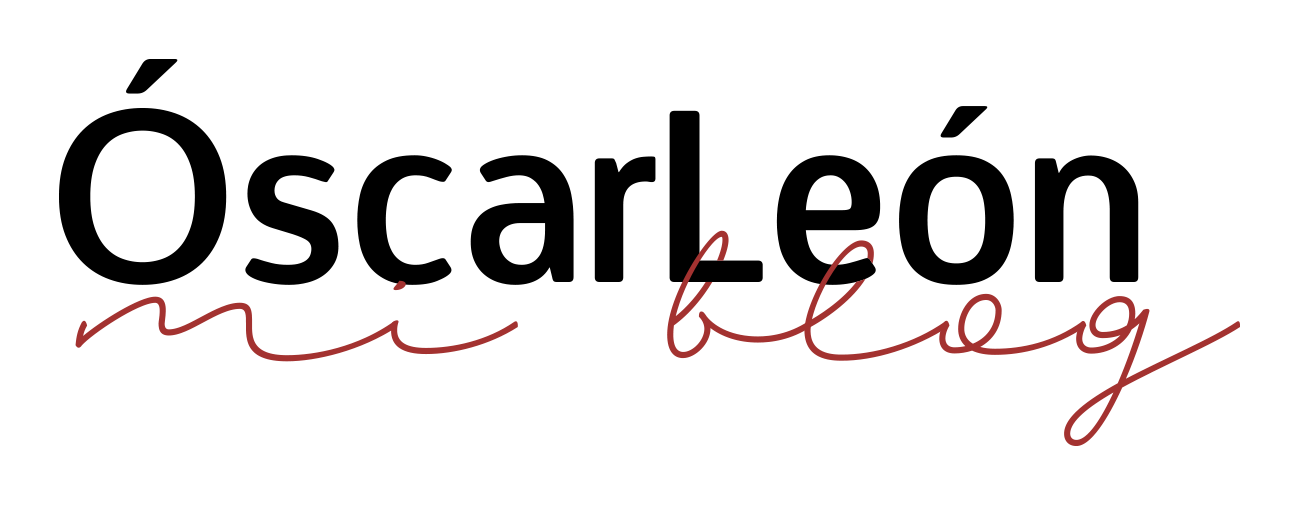
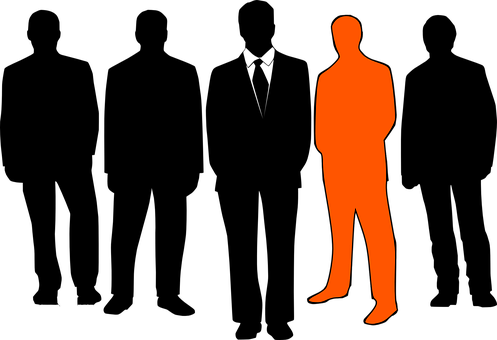




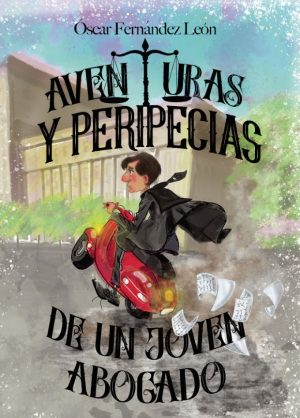


6 comments
Los abogados estamos muy solos. Sobre todo, cuando acudes a tu colegio en busca de alguna ayuda, y encuentras la callada por respuesta, o el apoyo del colegio a la administración pública o a tercero, en lugar de brindarla al compañero colegiado. Sí, estamos solos, muy solos.
Magnifico artículo, Enohorabuena.
esta noble prefesion es para todo aque que respete el codigo deontologico y no permite que una entidad financiera cause daños contra tu Honor como hizo el santander con migo por lo que le pido 300000 euros de indemnizacion
Oscar esto es lo mejor que te he leído. Y mira que te leo y disfruto y aprendo de ti, pero esto me ha llegado al alma. Qué razón tienes.
Me gustó mucho el artículo. Me sentí identificado con tus razonamientos. Yo también amo mi profesión de abogado.
Muchas gracias Gonzalo